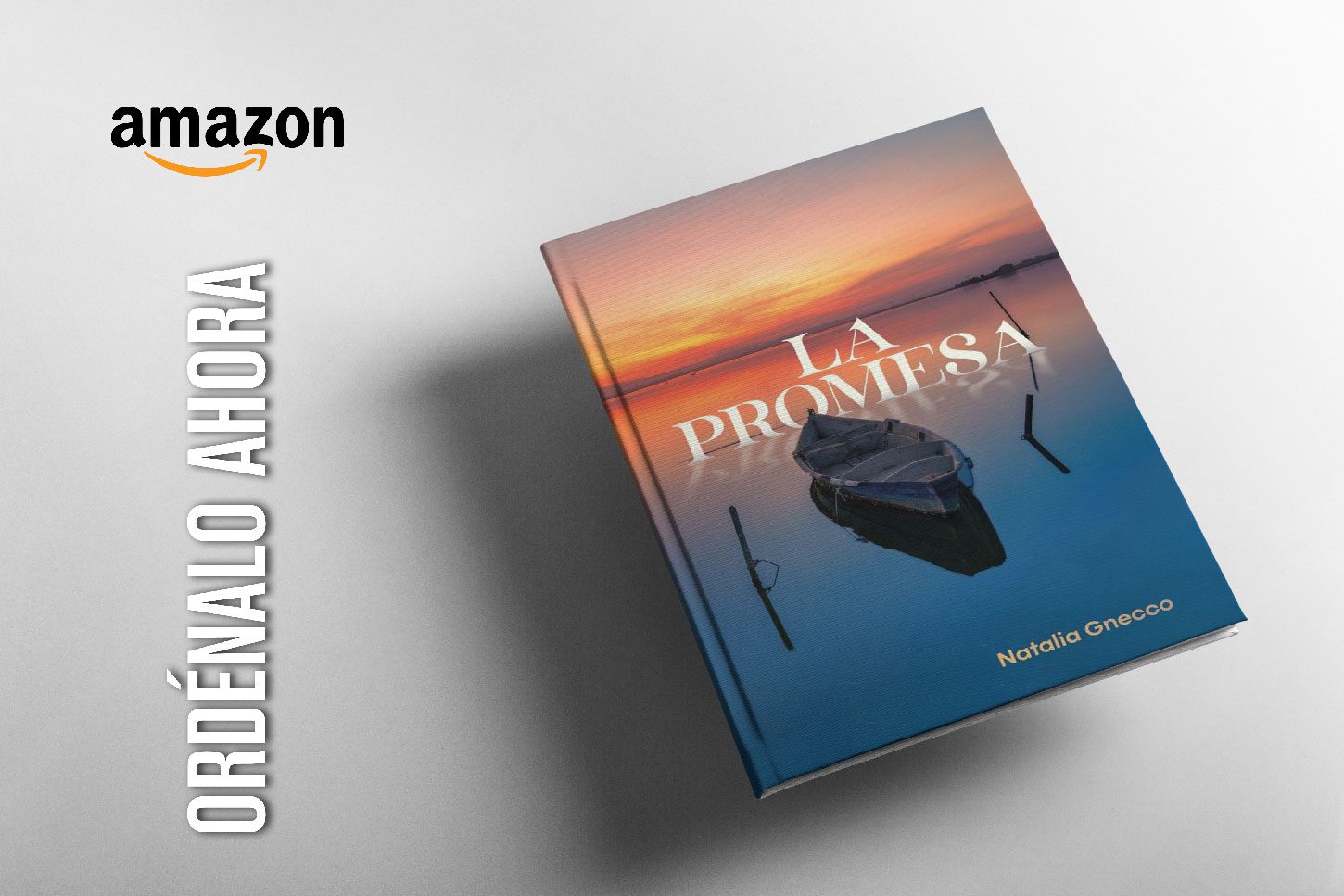Definitivamente, estar frente a un crítico literario le pone la piel de gallina a cualquier escritor, desde el más novato hasta el más experimentado. A menos, que dicho critico grite a los cuatro vientos que su pequeño vicio personal es la poesía, porque de alguna manera nos identificamos más con el poeta que con el crítico y surge así un apasionante intercambio literario.
Teobaldo Noriega, posee esta increíble dualidad: Poeta y Crítico. Sus credenciales despiertan tanta admiración como su poesía. Es Profesor Emérito en el Departamento de Lenguas y Literaturas Modernas de Trent University, Profesor Visitante en la Universitat de les Illes Balears, en España y Profesor Adjunto en el Programa Graduado de Estudios Hispánicos del Departamento de Lenguas y Literaturas Modernas de la Universidad de Western Ontario.
Teo asegura que su poesía se alimenta de todo lo bueno y lo malo que le va entregando la vida; cada poema constituye por lo mismo cierta expresión de testimonio existencial. Como toda escritura asumida estéticamente, el discurso poético es también una forma de enmascaramiento; pero detrás de ese aparente juego subyace casi siempre una imagen reveladora de la condición humana. “Si tuviera que pensar en un significante clave como base de ese principio creador, en mi caso sería deseo: deseo de sobreponerme a la soledad y al temor de la muerte, deseo de comunicarme con el otro, deseo de rescatarme a través de la palabra y de la carne. Es así como veo mi experiencia”. Puntualiza Noriega.
Don Quijote de la Mancha, me sigue alimentando.
Teo Noriega es un hombre caribeño, un adjetivo que no está oculto en su personalidad y lo hace poseedor de una humilde sonrisa que esboza al presentar su trabajo de investigación de ficción y poesía hispanoamericanas contemporáneas; la postmodernidad en la novela colombiana, o el discurso cultural del Caribe colombiano o la relación entre violencia y ficción en Colombia.
Al preguntare si tiene algunos autores preferidos asegura que vive muy agradecido con los autores que ha leído porque le han permitido entender y ampliar los límites de mi propio mundo. Algunos han sido referentes esenciales en su labor pedagógica, por eso agrega: “Es lo casi mágico de los libros: los abres y creces con ellos; compartes con otros tu entusiasmo, y el aprendizaje se agiganta. No te los enumero aquí por temor a alguna omisión que pudiera resultar imperdonable, pero sería una lista larga”.
Teo es tímido al reconocer que ha dejado libros por la mitad, algo que le ha sucedido muy pocas veces, incluso no recuerda títulos ni nombres, pero no duda ni un segundo en reconocer que Don Quijote de la Mancha, aún lo sigue alimentando.
Pero ¿Cuál es el mayor reto que asume un crítico literario al analizar una obra? Teo contesta sin titubear: “Concibo esa tarea como un intento de indagación ontológica a la que finalmente se accede mediante un previo ejercicio de reconocimiento lingüístico y formal. Para mí esto implica que siempre se impone en primer lugar la exploración de la obra estudiada -una novela, un cuento, un poema- como construcción; después, reconociendo algunas claves poéticas sobre las cuales descansa su diseño, incursiono en la visión de mundo proyectada por esa escritura. Establecer un adecuado equilibrio entre estos dos niveles es esencial” .
El mayor reto para la crítica literaria, según el crítico samario es utilizar adecuadamente los mecanismos hermenéuticos que le permitan trascender en cada caso lo superficial o accidental de la materia de análisis, acercándose así a ese elusivo nivel de significación que el lenguaje por naturaleza enmascara en el entretejido estructural y semántico del texto. “Hablo por supuesto de aquellas obras donde la construcción verbal proyecta cierta imagen de realidad que se sostiene en virtud de los significantes que la contienen”. Concluye Noriega.
En Colombia se lee poco
A medida la charla se intensifica, comienza a aflorar el crítico de Teo, un momento ideal para preguntarle por el rumbo de nuestras letras hispánicas.
¿Teo, qué perdió la literatura con la muerte de Carlos Fuentes?
Tratándose de una presencia tan impactante en la literatura hispanoamericana de los últimos cincuenta años, su muerte crea un vacío difícil de llenar. Recordemos que títulos como Aura (1962) y La muerte de Artemio Cruz (1962) están directamente ligados a ese renovador proyecto de escritura asumido por nuestra narrativa continental en la década del 60; experiencia a la que se suman obras claves de Cortázar, García Márquez, y Vargas Llosa –entre otros-, exponentes de un período particularmente significativo en la evolución de la novela hispanoamericana.
En el caso de Fuentes, su aporte asume una preocupación adicional que parte de lo esencialmente mexicano –La muerte de Artemio Cruz, por ejemplo-, hasta llegar a ese complejo recorrido histórico-cultural de la civilización hispánica en Terra Nostra (1975), por evidentes razones su novela más ambiciosa. En él es difícil separar al escritor del pensador público, en permanente contacto con la realidad política y social del mundo que le rodeaba, comportándose celosamente como verdadero ciudadano universal. Novelista, cuentista, ensayista, autor de teatro, guionista de cine, en fin, un prolífico hombre de letras, su adicional contribución a la literatura se enriquece con una clara e inquisitiva mirada crítica al desarrollo de tan singular experiencia, en obras como La nueva novela hispanoamericana (1969), Miguel de Cervantes o la crítica de la lectura (1976), Valiente Mundo Nuevo (1990), o Geografía de la novela (1993), para mencionar sólo algunos títulos memorables. Su muerte es una pérdida lamentable, pero nos deja un valioso legado.
¿Existe un sucesor de Gabo en la literatura latinoamericana?
Difícil pregunta ante la que conviene hacer una rápida reflexión. La experiencia estética es una continuada línea de enlaces y desenlaces a lo largo de la cual podemos identificar los avatares de una historia cultural en permanente movimiento. La literatura no es una excepción. En este sentido, la obra de García Márquez constituye al mismo tiempo un punto de llegada -difícilmente superable-, y una ruptura en busca de otras direcciones. Su escritura es un equilibrado recorrido que va de la modernidad a la postmodernidad; éste, sin duda, es uno de sus mayores méritos. Pero el recorrido estético de la narrativa latinoamericana no se agota allí; es justamente el impacto de esa obra lo que permite a escritores posteriores desarrollar nuevos proyectos que señalan una distancia del macondismo o del realismo mágico, conscientemente asumida.
¿Y esta propuesta tuvo eco?
Basta considerar, por ejemplo, las intenciones expresadas por jóvenes escritores que en su momento trataron de crear una renovada identidad literaria como miembros del grupo Crack en México, lanzando en 1996 un “manifiesto” firmado por Pedro Ángel Palou, Eloy Urroz, Ignacio Padilla, Ricardo Chávez Castañeda, y Jorge Volpi. Proponían, entre otras cosas, alejarse del realismo mágico y volver a las complejidades estilísticas y estructurales de escritores como Borges y Cortázar.
¿Alguién más siguió estos lineamientos?
Si este grupo mexicano reconocía públicamente su deuda con la alta modernidad/postmodernidad alcanzada por la obra de esos maestros, ese mismo año en Chile, escritores como Alberto Fuguet y Sergio Gómez prologaban la antología McOndo con un “manifiesto” en el que igualmente aludían a la necesidad de vincular la experiencia literaria a un renovado marco de referencias culturales donde importaba más la identidad personal que el trajinado interrogante sobre la identidad latinoamericana. También ellos se alejaban del macondismo –el nombre McOndo es un claro acto de ironía-, reclamando sus señas de identidad en un mercado de nuevos signos dominado por una sensibilidad transnacional, globalizada. Sigue siendo materia de discusión si tales manifiestos lograron desarrollar el programa que proponían, pero es innegable que contribuyeron a un reajuste de la mirada crítica frente al canon existente. Y eso es lo verdaderamente importante.
¿Pero se sigue leyendo a Gabo?
En el área hispanohablante, se sigue leyendo a García Márquez, pero se aprecian también los aportes de autores como Edmundo Paz Soldán, Roberto Bolaño, Horacio Castellanos, etc. En Brasil se mantiene vigente el aporte de Jorge Amado, Nélida Piñón, y –más recientemente- Pablo Coelho, pero también están Chico Mattoso y Carola Saavedra, entre otros. Tanto de un lado como del otro, todos ellos representan una escritura continental en constante desarrollo; en el especial caso de los más jóvenes, son el nuevo eslabón de la cadena. La literatura, como el arte en general, es una serie de sucesiones.
¿Cómo ve la evolución de la literatura colombiana?
Colombia, considerada tradicionalmente un país de poetas, ha conocido en los últimos cincuenta años una especial renovación en el cuento y la novela. No hablo del teatro por ser un terreno dentro del cual transito muy poco. La poesía sigue siendo importante, por supuesto, y junto a reconocidos nombres están otros cuyos aportes enriquecen el panorama. No existen escuelas, generaciones, o movimientos en el sentido tradicional –lo cual es muy saludable-, pero está claro que en el amplio espacio nacional y ultra-nacional (no olvidemos a los colombianos que escriben fuera del país) van surgiendo individualidades con un acento propio, de marcada madurez en el oficio. Como siempre, las antologías se quedan cortas en este sentido; es necesario poner al día los nombres que aparecen y los criterios aplicados.
¿Y la novela?
Tuve la ocasión de explorar cuidadosamente ese género cuando preparaba mi ensayo Novela colombiana contemporánea: incursiones en la postmodernidad (2001), cuyas conclusiones siguen siendo válidas. Lo mejor de nuestra ficción se da cuando la capacidad del escritor supera el celebrado agotamiento postmoderno y recupera para el relato su condición mitificadora.
¿Algún ejemplo en particular?
Un acertado ejemplo de esas constantes búsquedas de la ficción en nuestro país es la novela Las manchas del jaguar (1987, 2005) de Clinton Ramírez, relato polifónico en el cual la memoria reconstruye fragmentos de la vida de un pueblo, recuperándolo para la historia. Por su parte la ficción historiográfica encuentra en la obra de William Ospina (Ursúa, 2005; El país de la canela, 2008) un renovado impulso. Es evidente que el proceso evolutivo continúa, como continúan también sus inevitables avatares. Tratándose de una experiencia estética no desconectada de la “realidad” que la genera, el producto-literario se somete y se ajusta a ciertas modalidades del mercado; de allí el claro impacto manipulador del marketing cultural en el éxito o fracaso que pueda tener un libro. Hay por lo tanto dos líneas de referencialidad que se desplazan en forma paralela: una se mueve al ritmo determinado por un proceso socio-económico mayor donde lo literario es visto como materia de consumo; otra –de mayor trascendencia para la historia de la literatura- valora el artefacto literario en sí como una doble aventura de lenguaje y de mundo. Esto nos promete una positiva continuidad. En resumen, la literatura en nuestro país mantiene una condición saludable. Cabe destacar igualmente el importante espacio que han ganado los estudios literarios en diferentes programas de postgrado que actualmente ofrecen algunas universidades del país; significa que se van sistematizando nuevos acercamientos que permiten una mejor evaluación del producto literario. Si algo sigue siendo preocupante en este panorama es la falta de lectores. Hablando en términos estadísticos, en Colombia se escribe y se publica bastante, pero se lee muy poco. Y sin lectores el cuadro se deteriora.
¿Qué opina de fenómenos literarios como el libro “Sin Tetas no hay Paraíso”?
Este libro constituye un excelente ejemplo de cómo ciertas técnicas de mercadeo cultural fácilmente pueden convertir un producto light en objeto de éxito. Examinado en cuanto ejercicio de escritura, el relato no da mucho; pero la imagen de mundo que proyecta toca un punto sensible de la realidad colombiana: tráfico de drogas, machismo, sexo, violencia. Ingredientes claves para un substancioso culebrón. Sin duda la previa experiencia de Gustavo Bolívar Moreno como guionista ha ayudado en el resultado.
¿Cree que ya pasó el boom literario escritoras como Allende?
La palabra boom apunta siempre a algo de impacto sorprendente y efecto pasajero. Quizá por lo mismo tengo cierta precaución al utilizarlo, aunque entiendo claramente su valor positivo al hablar de nuestra ficción continental en el contexto de aquellos felices 60 y 70. Es así como entiendo tu pregunta. Y, en efecto, mencionas autoras cuya producción tiene un incuestionable impacto en nuestra literatura. Con una veintena de títulos publicados entre 1982 y 2011 (de La casa de los espíritus a El cuaderno de Maya), Isabel Allende se convierte en punto de referencia necesario; si bien es cierto que en algunas obra señala un sometimiento estético demasiado cercano al macondismo, también lo es que en Eva Luna (1987) logra estructurar un rico relato en el cual el personaje femenino se apropia finalmente del discurso falocéntrico: una inteligente propuesta a las posibilidades ontológicas de la escritura femenina.
¿Y qué me dice de Esquivel?
Laura Esquivel incursiona también en el campo de la ficción con Como agua para chocolate (1990), una novela que utiliza estratégicamente conocidos mecanismos mágico-realistas, y los combina con el rescate de un espacio íntimamente femenino: el mundo de la cocina. La versión cinematográfica de 1992 aseguró su éxito. La autora experimentó nuevamente en La ley del deseo (1996) con la posibilidad de una relación intro-textual e intermediática, pero esta vez los lectores no se entusiasmaron demasiado con el resultado.
¿Y Rosa Montero?
El caso de Rosa Montero es un bien logrado ejemplo de los aportes del periodismo a la ficción. Su verdadero impacto se inicia con Te trataré como a una reina (1983), éxito de ventas que repetiría con La novia del Caníbal (1997). Una de sus más recientes obras, Lágrimas en la lluvia (2011), intenta combinar mecanismos del género detectivesco con una realidad de ciencia ficción; un valioso proyecto.
¿ Y qué opina de Laura Restrepo?
Ella tiene excelente experiencia periodística, nuestra paisana, catapultada al escenario internacional con su novela Delirio (2004), que obtuvo el Premio Alfaguara. Antes había publicado importantes títulos como Leopardo al sol (1993), y Dulce compañía (1997), ganadora en México del Premio Sor Juana Inés de la Cruz. Se trata por lo tanto de escritoras cuyo valor en el contexto de la literatura hispánica no puede limitarse a un impacto pasajero. Todo lo contrario. No olvides que la crítica se mueve a paso lento; esto es así por necesidad: el crítico tiene que ajustar adecuadamente su mirada ante el campo de estudio. El hecho de que estas escritoras están vivas, y relativamente jóvenes, mantiene abiertos sus límites de producción. En esto, claro, el tiempo tiene la última palabra.
Un Trauma Nacional
Teobaldo Noriega tiene un ensayo sobre la muerte como tema en la novela contemporánea mexicana y algo que puede pasar desapercibido en nuestra conversación.
¿Cree que la violencia que se vive en México puede deteriorar los valores literarios de futuras obras?
Como bien señalas, tuve la oportunidad de explorar el tema de la muerte en tres novelas mexicanas de referencia obligada: El luto humano (1943) de José Revueltas, Pedro Páramo (1955) de Juan Rulfo y La muerte de Artemio Cruz (1962) de Carlos Fuentes. Fue quizá mi primer trabajo de crítica publicado, y lo recuerdo con aprecio. Así como en México la ficción se alimenta de esa preocupación, es evidente que en Colombia la Violencia –con mayúscula- aporta lo suyo, en un imaginario cultural que busca expresar literariamente la imagen de un mundo sometido al descalabro social. Por supuesto que enmarcadas en el tema de esa violencia se han publicado obras de cuestionable valor, difícilmente recordables; pero también ha aparecido un importante número de novelas y cuentos donde lo testimonial no pugna con lo estético; y esto es digno de celebrarse. Pienso, por ejemplo, en La Virgen de los sicarios (1994), de Fernando Vallejo, novela donde el impulso cínico cuestiona y ridiculiza los valores éticos de nuestra realidad. O en Muertes de fiesta (1995), de Evelio José Rosero, donde a la ambigüedad creada por ese zigzaguear del relato entre lo fantasmagórico y lo carnavalesco se une además otro elemento muy importante, de tipo ontológico, que ayuda a desestabilizar aun más el mundo narrado. Son dos valiosos logros de nuestra escritura postmoderna. Sin pretender ir demasiado lejos, el inventario puede llevarnos a los años 80 con obras como Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón (1984), de Albalucía Angel, cerrando el siglo XX con Rosario Tijeras (1999), de Jorge Franco, para encontrar a comienzos del presente siglo Satanás (2002), de Mario Mendoza. Violencia de todo tipo y por todas partes: el trauma nacional.
Es decir, ¿la violencia sigue marcando la pauta?
Opino que el tema no determina de ninguna manera el valor estético de la obra en cuanto acto de escritura. Añadiré –porque me parece importante- que los resultados literarios de valor positivo ante ese trauma siguen contándose: No hay silencio que no termine (2010), de Ingrid Betancourt, es una convincente prueba de ello. Su relato-testimonio registra estratégicamente las inevitables huellas del trauma sufrido por el sujeto, y su empecinada búsqueda de sobrevivencia. Un proceso que en este caso se lleva a cabo mediante el lenguaje –el discurso como catarsis, el texto como archivo-, y en el cual la escritura se convierte en un espacio mayor; dentro de él se insertan los componentes de una doble aventura: la experiencia aludida, y su correspondiente codificación. Considerada estrictamente en su dimensión “literaria”, esta obra confirma la capacidad del ser humano para rescatarse a través de la escritura, y la capacidad de la literatura para verbalizar adecuadamente determinada visión de mundo, por difícil que sea.
¿La tendencia es ahora escribir novelas cortas o largas?
No soy novelista, pero creo que en la extensión de una novela intervienen elementos externos e internos que de cierta manera determinan su número de páginas. Es posible pensar, por ejemplo, en la preocupación de un editor al considerar las características de la obra en cuanto inversión, y su potencial como objeto-de-venta (recuerda las dos líneas de referencialidad que mencioné antes), pero ésta es una imposición accidental que cada escritor trata de negociar como parte de la experiencia. Puede también ocurrir que la materia del relato intervenga en la extensión del proyecto. De los libros de Paolo Coelho mismo no podemos afirmar que sean ni cortos ni largos; en las ediciones que conozco, por ejemplo, El Alquimista tiene 197 páginas, Aleph tiene 288, y La quinta montaña 288 también.
¿Cuál es mejor?
Más acertado es suponer que cada libro impone su propia extensión. Comparada con una novela larga, una relativamente corta puede resultar -en principio- más atractiva por varias razones; entre ellas, su precio de venta y el tiempo que requiera su lectura. Pero otro punto de referencia importante es el nombre del autor/a, y el particular sub-género al que pertenezca la materia narrada (actualmente gozan de renovada popularidad, por ejemplo, las aventuras góticas y las historias detectivescas). Lo que sí es evidente es que el posible éxito o fracaso de una novela no está relacionado con el número de páginas que tenga.
Don Quijote de la Mancha cumplió 400 años. ¿Por qué cree que las nuevas generaciones deben seguir leyendo a Cervantes?
Tuve el honor de participar en ese interesante volumen Lectores del Quijote 1605-2005, cuidadosamente editado por Sarah de Mojica y Carlos Rincón en homenaje al cuatricentenario de la primera parte de la novela cervantina. En mi ensayo traté de analizar la conflictiva y apasionada relación que Unamuno establece con la novela de Cervantes, no solamente en Vida de don Quijote y Sancho (1905) sino en otros importantes textos. Una reconfortante experiencia, alimentada sin duda por una especial dimensión humana que siempre he adoptado como lector de las aventuras del Ingenioso Hidalgo.
¿Puede existir algo más impactante y cautivador que una inquebrantable Fe, producto de la locura? Sin duda ésta fue la más contundente arma de don Quijote, y es lo que hace de cada re-lectura que emprendemos de esa novela un renovado acto de autoreconocimiento: los sueños y descalabros del Caballero nos revelan cierta dosis de “verdad” que secretamente nos impulsa también a nosotros. Son la confirmación de nuestra propia humanidad. Creo que esto es lo que mantiene vivo el incuestionable valor de la obra cervantina, y es una excelente razón para invitar a las nuevas generaciones a seguir leyéndola.
Finalmente, ¿Qué simboliza Don Quijote?
Don Quijote sintetiza una caótica dialéctica tradición-modernidad, representada por el personaje mismo: sus valores éticos defienden constantemente un mundo ya gastado (la época caballeresca, la vida pastoril), frente a la realidad de valores nuevos (la Edad de Hierro) a los que difícilmente se enfrenta. Todo esto acompañado de una evidente ironía: la locura de este personaje, que insiste en actuar según un código anacrónico, tradicional, es consecuencia directa del avance tecnológico del momento que vive. Lo que hace posible esa proliferación de historias que transformarán el entendimiento del personaje es la invención de la imprenta. Sería equivocado, sin embargo, concluir que con esta estrategia Cervantes condena el avance tecnológico de su tiempo; más acertado es ver en ello una advertencia directa a la necesidad que tiene el ser humano de equilibrar la utilización de nuevas tecnologías con otros valores éticos que lo identifican y rescatan. Como en tantos otros niveles de lectura codificados por Cervantes en su Quijote, se trata de una lección que sin duda perpetúa la vigencia de este clásico.
Agradecimientos: Teobaldo Noriega.